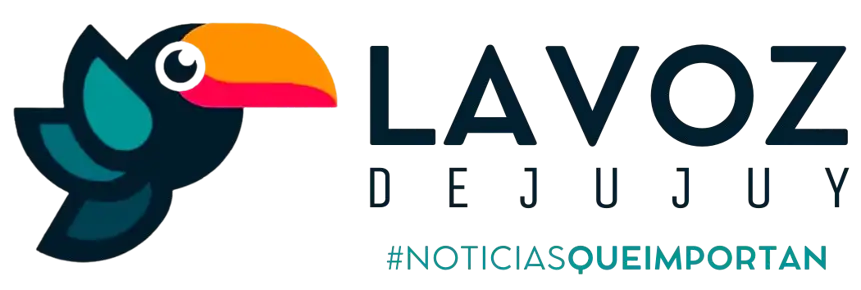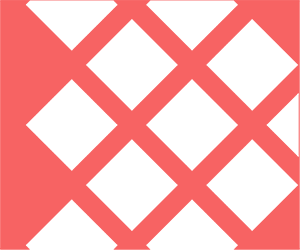La palabra “casta” tiene varias ventajas:
- primero, porque designa de manera contundente y peyorativa a eso que en la cotidianeidad se llamaba “los políticos” o “la política”, y que gran parte de la sociedad percibe como una existencia comprobable.
- segundo, porque en su significado incluye la idea de “privilegio”, y esto le permite expandirse, como veremos.
- y tercero, porque en su sentido abstracto, la sociedad no puede menos que coincidir en rechazarla.
A primera vista el sentido de la palabra “casta”, aplicada a política, parece claro: grupo de personas que ocupan posiciones de poder, distanciadas de las necesidades de la sociedad a la que debieran representar, y que por ello toman decisiones ajenas a esas necesidades, vinculadas directamente con sus propios intereses personales o de grupo. Entre esos intereses, destaca el de permanecer dentro de la selecta corporación política, aún a costa de los ideales propios, o de las posibilidades ciertas de transformación de lo social.
Dejando esta cuestión para debates más profundos, una vez que empieza a desmenuzarse, no es tan claro a quiénes abarca la denominación de “casta”. Sus alcances dependen de factores como, por ejemplo, el nivel de influencia, las redes de contactos, el acceso a recursos públicos y privados, o el tiempo de permanencia en cargos. Pero ¿quién establece a partir de qué cantidad de alguno de estos factores se es casta y cuándo se deja de serlo? ¿Si abarca a todos los políticos, es igualmente casta el Presidente de la Nación como el vocal de la Comisión Municipal de Coranzulí? ¿Es casta Alejandro Vilca, por llevar dos años como diputado nacional? ¿Es casta el mismo Vilca, sólo por ser candidato a diferentes cargos desde 2011? ¿El propio Milei se transformaría en casta si ocupara más de 4 años el sillón presidencial? Él mismo no parece saber muy bien sus alcances: a veces incluye a los “empresarios prebendarios” y sindicalistas, pero sus listas de candidatos están llenas de los primeros, y ahora traba buenas relaciones con los segundos, como Gerardo Martínez o Luis Barrionuevo.
Es que el concepto “casta” es indeterminado, maleable, adaptable a distintas situaciones, a distintos enojos y circunstancias. Cada uno puede apropiárselo de acuerdo a sus antipatías, desde las realidades más abstractas hasta las más concretas y cercanas. En redes sociales hay hartas pruebas del amplio abanico que puede designar. De hecho, de Facebook saqué las dos preguntas sobre Vilca, sorprendido de que en algunos comentarios se lo incluyera en la casta por alguno de esos dos motivos.
De todos modos, más allá del uso del término en sí, son dos valores que éste conlleva que se hacen carne en gran parte de la sociedad: el sentimiento de que existen sectores privilegiados, y que ello constituye una injusticia, desencadenantes ambos de bronca o rencor.
Escuché recientemente hablar con enojo hacia un empleado estatal de muy baja categoría en el escalafón que había conseguido (por contactos) que uno de sus hijos entrara como contratado en la misma municipalidad en la que el padre trabajaba. ¿Es ese señor parte de la casta? Para quienes mantenían esa conversación, parecía que sí, o por lo menos era un favorecido por el sistema.
Es decir, para quienes no tienen trabajo, o tienen un trabajo informal, o pagan monotributo, el sólo hecho de que otros tengan un empleo formal y estable (público o privado) ya les resulta un privilegio. He visto asomar ese sentimiento en redes sociales. También lo señaló Pedro Brieger en una ocasión, aunque su aporte no fue considerado en ese momento radial. Cuando el trabajo formal es un privilegio, se despierta una suerte de sospecha contra aquel que tiene un empleo fijo, y si el mismo es estatal, la injusticia se percibe más grande y el rencor resultante es mucho mayor.
Por eso, Adrián Mosovich tuvo que escribir en Infobae un artículo titulado “Educación, ciencia y tecnología no es casta”. La imagen estigmatizante del científico que la derecha suele agitar constituye un monumento al “privilegio” en una sociedad con 40 % de pobreza: bien pagado por el Estado, pero encerrado en su laboratorio o escritorio, sin brindar ninguna solución social o beneficio económico al país, atendiendo sólo a sus discusiones enclaustradas y estériles.
La base de percepción en todos casos es la injusticia. Y como en el meme de la película Django sin cadenas, el encono lleva, muchas veces, no a querer obtener “privilegios”, sino que el otro tampoco los tenga. Y cuando decimos privilegios, hablamos de derechos: un sueldo fijo, prestaciones sociales, paritarias, quita de impuesto a las ganancias…
Así, en esta (super) ampliación difusa del sentido de “casta”, muchos quedan adentro: empleados estatales, docentes, investigadores, etc., enmarañados en una sola red representacional con la casta político-empresarial. Quedan afuera, salvados, otra vez, los empresarios que sí hacen negocios abusivos con el Estado, o incluso ocupan ellos mismos ambos lados del escritorio. Sólo la izquierda está dando esta batalla discursiva, replanteando una y otra vez el concepto, aunque con mucha menos prensa y efectividad que los libertarios. El resto, mira para otro lado.
Sin atender ni siquiera a estas demandas de la sociedad que Milei expresa con extremismo, el campo político-empresarial parece estar reagrupándose por el temor. Así lo señala Jorge Asís cuando dice que La Nación y Clarín empiezan a mirar con mejores ojos a Sergio Massa, porque sería la “salida institucional”. Claro, “Milei amenaza con arrancarles la institucionalidad sustancial de la pauta publicitaria. Entre la pauta o la vida, los empresarios siempre escogen la pauta”, escribe el analista político.
Mientras tanto, el resto está evaluando sus opciones electorales: puede acudir a un ausentismo testimonial; puede intentar un voto útil a la izquierda que, con la derrota asegurada, integre las cámaras con mayor cantidad de representantes combativos; puede elegir la salida con gobernabilidad, aunque desencantado, sabiendo que no significará ninguna transformación sustancial sino un mínimo reordenamiento del status quo y, probablemente, el surgimiento de una nueva fuerza de centro-derecha; o puede dar un salto al vacío, rezando porque el rencor a los que tienen algunos derechos laborales no los alcance, pero con la fe cegada en el “algo tiene que cambiar”.
En todos los casos, la decisión tiene aroma a derrota.
*- Por Lucas Perassi
Escritor, Docente e Investigador universitario